
Comunidades indígenas de Brasil alzan la voz en la COP30: “Nuestra tierra no está en venta”
INTERNACIONAL12/11/2025 La Política Ambiental
La Política Ambiental
La protesta puso en el centro de la COP30 el debate sobre el desarrollo forestal y la autonomía de las comunidades nativas.|Reuters
Te puede interesar

La Política Ambiental
INTERNACIONAL17/12/2025
El Amazonas podría cambiar para siempre: sequías extremas y un clima desconocido hacia 2100
La Política Ambiental
INTERNACIONAL15/12/2025

El mundo que se recalienta: Capitales que podrían cambiar de lugar por el Cambio Climático
La Política Ambiental
INTERNACIONAL01/12/2025
Colombia marca un hito mundial: declara toda su Amazonía como zona libre de gran minería e hidrocarburos
La Política Ambiental
INTERNACIONAL01/12/2025
Lo más visto

Grave: La policía irrumpió en una asamblea estudiantil en Mendoza
La Política Ambiental
ACTUALIDAD17/12/2025

Defender el agua en Argentina: marchas masivas, decisiones políticas y personas detenidas
La Política Ambiental
ACTUALIDAD24/12/2025
Bosques en riesgo: el Gobierno propone cambios que podrían acelerar la deforestación en Argentina
La Política Ambiental
24/12/2025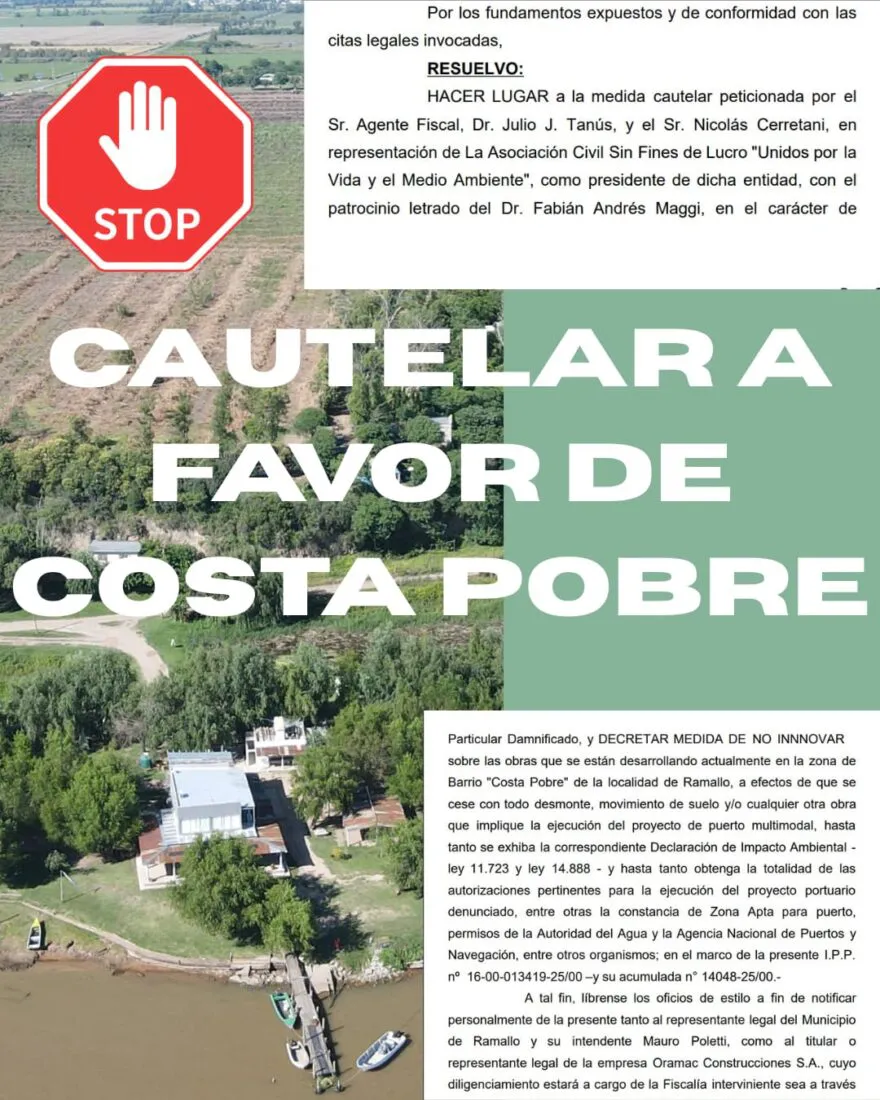
La Justicia frenó el avance del proyecto en Costa Pobre: cautelar y suspensión total de las obras en Ramallo
La Política Ambiental
24/12/2025
Caza de yaguareté en Formosa: la causa que puede sentar un precedente histórico contra la impunidad ambiental
La Política Ambiental
24/12/2025
Agua negra en Paso Córdoba: dos años sin respuestas y vecinos obligados a vivir con baldes
La Política Ambiental
24/12/2025


